| |
En
este documento se describen someramente las tecnologías más
relevantes que están impactando sobre el proceso de
producción de los principales cultivos agrícolas de la República
Argentina y, en muchos casos, también sobre toda la cadena
agroalimentaria, incluyendo a las plantas de acopio,
receptoras de los granos producidos.
El
artículo pretende incentivar el análisis de los cambios
que se avecinan o de los que ya están en progreso para que
los diversos actores involucrados, en particular los
responsables de los acopios, consideren la necesidad de
adecuar este eslabón relacionado con la recepción primaria
de la producción de granos.
Introducción
A
comienzos del siglo XX, la agricultura suministraba
alimentos para una población mundial del orden de los 1.200
millones de personas mientras que hoy lo hace para cerca de
6.000 millones. Dada la tasa de crecimiento en el mundo (hoy
de 60 millones/año), para el 2.020 se espera una población
cercana a los 8.000 millones. Algunas proyecciones indican
que deberá incrementarse la producción mundial de maíz,
soja y trigo en alrededor de 700 millones de toneladas para
el citado año 2.020. Paradojalmente, la renombrada
globalización, implica también la especialización. En
efecto, cada vez es más fuerte la corriente de compradores
demandantes de productos con especificaciones particulares y
Argentina no puede permanecer ajena a ello. Deberemos
prepararnos para producir lo que cada "nicho"
mundial de mercado esté dispuesto a pagar. Seguramente ya
no habrá un solo maíz, una sola soja, un solo trigo: ¿Cómo
deberá manejarse cada producción?, ¿Qué controles se
exigirán para cada una?, ¿Qué características
particulares se solicitarán para cada producto?, ¿Cuales
serán los niveles de calidad requeridos?. La velocidad de
los cambios hace necesario estar atentos a las consecuencias
que los mismos pueden originar en el manejo poscosecha de la
producción, incluyendo la logística de recepción, el
acopio, el transporte, los tratamientos de cada producto, el
servicio que se le ofrece al cliente, etc.
El
propósito de este documento es alentar la exploración de
los efectos que las nuevas tecnologías tienen o pueden
tener sobre la producción de los granos que llegan a las
plantas donde deben ser procesados para continuar su tránsito
por la cadena agroalimentaria hasta su destino final. El
texto, no pretende presentarse desde un lugar de única
verdad, sino que se deja abierta al lector la posibilidad de
interpretar y ensayar respuestas. Se aborda, en forma breve,
la caracterización de las diferentes tecnologías y prácticas
agronómicas vigentes hoy en Argentina, tales como la
siembra directa, la fertilización, el uso de herbicidas, el
cultivo de organismos genéticamente modificados, la
agricultura de precisión, la mecanización y la informática.
En cada caso, se explora el probable impacto de las tecnologías
citadas con relación a la dinámica del funcionamiento de
las plantas de acopio.
La
tecnología en el sector agrícola
En
1983, el Dr. Adolfo Coscia, economista del INTA, en su libro
sobre la segunda revolución agrícola de la región
pampeana, expresaba que "... la tecnología moderna
revolucionó a la agricultura tanto como a otras ramas de la
economía. Pero la revolucionó de una manera distinta,
menos visible para el que la contempla desde afuera..."
y, "... como consecuencia, muchas veces los cambios
pasaron inadvertidos...". Las innovaciones tecnológicas
pueden ser analizadas desde diversas ópticas, ya sea en
función de sus efectos asociados al incremento de los
rendimientos, a la conservación de los suelos, al cuidado
del medio ambiente, a la reducción de los costos, etc.
Considerando su naturaleza, las tecnologías que impactan
sobre la producción agrícola pueden ser:
Biológicas:
hoy centradas en los organismos genéticamente modificados,
pero continúan los desarrollos fitotécnicos tradicionales
para mejorar y obtener nuevos cultivares, híbridos,
etc.
Agroquímicas:
centradas en los fertilizantes, herbicidas, insecticidas y
fungicidas.
Mecánicas:
enfocadas hacia la eficiencia de los equipos, la mayor
versatilidad de uso y capacidad de trabajo, la incorporación
de la electrónica, la informática y la seguridad para el
operador. La irrigación, hasta hoy, es una práctica
limitada.
De
manejo: mediante el uso de las tecnologías citadas, se
perfeccionan las estrategias para el manejo de los cultivos
destacándose actualmente los esfuerzos en el incremento de
la productividad asociada a la conservación y la
sostenibilidad, cuya expresión máxima es la siembra
directa, la fertilización balanceada y la agricultura de
precisión mediante el uso de información satelital, de
sensores remotos y aplicación de los sistemas de información
geográfica (GIS).
Individualmente
o combinadas, estas innovaciones impactan sobre diversos
aspectos del sistema productivo ya sea en la ocupación de
mano de obra, en el tiempo libre disponible, en la
estructura agraria y en las superficies destinadas a cada
actividad. También impactan sobre la oportunidad, calidad y
cantidad de los granos producidos.
Evolución
del rendimiento de los principales cultivos
En
los gráficos Nº 1, 2 y 3, se presentan los datos referidos
a la evolución del rendimiento en los cultivos de trigo,
maíz y soja, para la República Argentina.
|
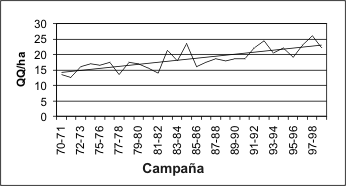
|
| Gráfico Nº
1: Evolución del rendimiento promedio del trigo. Período 1970-1998 |
|
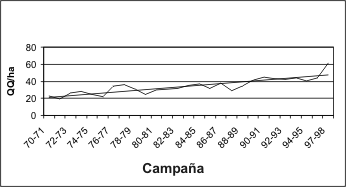
|
| Gráfico
Nº 2: Evolución del rendimiento promedio del
maíz. Período 1970-1998 |
|
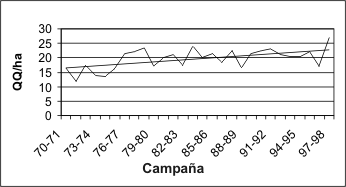
|
| Gráfico
Nº 3: Evolución del rendimiento de la soja.
Período 1970-1998 |
El
trigo es el único cultivo de invierno relevante en
Argentina. La superficie destinada a este cultivo ha sido
bastante estable durante el período analizado, con alguna
variabilidad coyuntural por razones de precios o factores
climáticos. Los rendimientos por unidad de superficie, si
bien se incrementaron ligeramente, están lejos de alcanzar
los niveles que se obtienen en otros países. El promedio
argentino de alrededor de 2.500 kg/ha fue alcanzado en
Europa alrededor de los años sesenta, donde hoy supera los
7.000 kg/ha. El salto cuantitativo en Argentina se produjo
por la década de 1960, con la introducción del germoplasma
mexicano y, a partir de dicha época, la tasa de crecimiento
fue muy baja. Se espera que la introducción de nuevos
germoplasmas sumado a un manejo más puntual de la
fertilidad y las enfermedades, modifiquen esta situación.
Actualmente, según zonas y manejo, los cultivares
disponibles alcanzan rendimientos del orden de los
4.500/6.000 kg/ha. Recientemente se introdujo una nueva
generación de cultivares de trigo de origen europeo, que se
conoce como trigos de alto rendimiento. Por las
características de su caña y del área foliar, están
diseñados para ser sometidos a altas fertilizaciones,
esperándose que en pocos años Argentina incremente
notoriamente su producción triguera. Un programa puntual es
el de los trigos "baguette" lanzados
comercialmente en el año 2001 en Argentina y según sus
promotores son capaces de alcanzar los niveles de calidad
panadera requeridos con rindes, en ensayos locales del año
1999, que promediaron 5.700 kg/ha y picos cercanos a los
10.000 kg/ha.
El
rendimiento del maíz ha tenido incrementos significativos
en los últimos años, mientras que la superficie destinada
a su cultivo permaneció estable hasta el reciente fenómeno
de "sojificación" por el cual se reemplazó parte
de un cultivo por otro. Los nuevos niveles de rendimiento y
la adopción de la siembra directa asociada a la necesaria
rotación de cultivos y producción de rastrojos para
cobertura, aumentan (por el momento potencialmente) las
posibilidades de que se destinen mayores áreas a este
cultivo. El incremento de los rendimientos se explica por la
incorporación de híbridos con mayor potencial de
rendimiento, un manejo del agua más eficiente y la
disponibilidad de nuevos herbicidas y fertilizantes. Hoy,
son frecuentes los rendimientos del orden de los 8.000/9.000
kg/ha, con casos que superan los 12.000 kg y potencialidades
mayores a los 15.000 kg según la opinión de los
genetistas. Por otra parte, se está iniciando una etapa
promisoria con la aplicación de logros biotecnológicos que
además del control de insectos por la propia planta,
proponen avances en los caracteres cualitativos del maíz,
por medio de la denominada "genomia funcional" que
permitirá mejorar las diferentes funciones metabólicas de
la planta. Recientemente, ha sido aprobada la utilización
de semillas de maíz resistente al herbicida glifosato.
El
cultivo de soja se inició en Argentina acompañado con un
importante paquete tecnológico cuya oferta fue aumentando
al igual que los rendimientos. El crecimiento más notable
ocurrió en la superficie destinada a su cultivo, siendo
actualmente el de mayor área sembrada. La superficie es
ocupada en un alto porcentaje por la soja transgénica, con
resistencia específica a un tipo de herbicida, lo cual,
sumado a un mejor manejo del agua mediante la siembra
directa, a nuevos cultivares y más recientemente a la
fertilización, produjeron este incremento en el rendimiento
a pesar de la expansión del cultivo hacia zonas más
críticas. Como en las demás especies, también en soja
existe una gran potencialidad para aumentar los rendimientos
actuales.
En
el gráfico Nº 4 se presenta la producción argentina de
granos entre los algunos ciclos agrícolas desde el año
1990/91 al 2002/03.
|
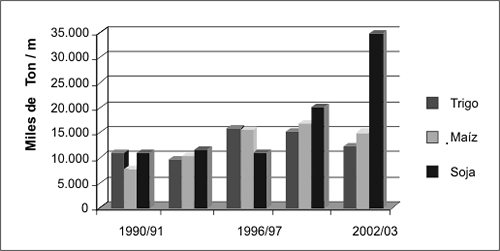
|
| Gráfico
Nº 4: Producción Argentina de tres cultivos
para cinco ciclos agrícolas. |
Por
otra parte, considerando los cinco principales cultivos
(trigo, soja, maíz, girasol y sorgo) la producción total
de granos de la Argentina casi se ha duplicado desde 1990
hasta la fecha pasando de alrededor de 35.000.000 de
toneladas a algo más de 68.000.000 de toneladas siendo la
soja el cultivo cuya producción más creció (de 10.800.000
a 34.000.000 de toneladas).
La
variabilidad en los niveles del rendimiento anual de los
cultivos
El
clima es el factor principal de la variabilidad en los
rendimientos anuales de los cultivos. La aplicación de
variadas prácticas agrícolas tiende a mejorar el manejo
del agua, reduciendo la frecuencia de picos significativos o
depresiones de la producción que afectan la operatoria de
las plantas de acopio. El gráfico Nº 5 muestra las
toneladas acopiadas por dos empresas de la zona de Casilda (SF)
durante tres ciclos agrícolas 1: Fuente: información de
Acopios privados y Cooperativas del área. Comunicación
personal.
|

|
| Gráfico
Nº 5: Acopio total de dos empresas de Casilda y
zona para tres ciclos agrícolas |
El
ciclo agrícola 1996/97 presentó para los períodos
críticos del maíz y de la soja, deficiencias hídricas que
afectaron la producción del área. En el ciclo 1998/99
también se registraron lluvias deficitarias particularmente
para soja, pero el acopio se mantuvo más estable y cercano
al del ciclo 1997/98, de lluvias normales. Técnicos
consultados atribuyen esta menor variabilidad a la adopción
de prácticas para el mejor manejo del agua como la siembra
directa, entre otras. Las diferencias de acopio entre el
primer ciclo considerado y los dos últimos, muestran la
problemática de la organización de la recepción y
almacenaje asociada a la variabilidad anual de los
rendimientos.
La
lentitud en la adopción generalizada de las prácticas
tendientes a incrementar y estabilizar los rendimientos,
genera también una brecha notable en la producción mínima
y máxima para un mismo cultivo, año y zona. En la tabla
Nº 1 se muestran, para la misma zona, las diferencias del
rendimiento promedio obtenido por diferentes productores y
para cada cultivo 1: Promedio estimado para un año típico.
Fuente: Ing. Agr. D. Castagnani, AFA Casilda (SF). 2001,
Comunicación personal.
|
Cultivo |
Rendimiento
(kg/ha) |
Brecha.
Diferencia entre Máx./Mín. |
|
Mínimo |
Promedio |
Máximo |
(%) |
|
Trigo |
1.600 |
2.550 |
3.500 |
54 |
|
Maíz |
4.700 |
6.450 |
8.200 |
43 |
|
Soja
1º |
1.500 |
2.550 |
3.600 |
58 |
|
Soja
2º |
700 |
1.800 |
2.900 |
76 |
Las
notables brechas existentes entre los rendimientos muestran
las dificultades que se presentan para un desarrollo
sustentable de los emprendimientos agropecuarios del área y
la potencialidad de las herramientas tecnológicas que, con
mayor grado de adopción, podrían modificar sensiblemente
los niveles productivos.
Los
cambios tecnológicos
Los
avances tecnológicos más notables de los últimos años
que están hoy vigentes en Argentina con diferente grado de
adopción son: a- la nueva generación de agroquímicos que
incluyen a los fertilizantes y los plaguicidas, b- la
siembra directa, c- la biotecnología y d- la agricultura de
precisión. Complementariamente, acompañando este proceso
de cambio y permitiendo su instrumentación, deben
adicionarse e- la mecanización (incluyendo el
almacenamiento provisorio en el campo de los granos) y, f-
la informática.
Los
agroquímicos
Con
relación a los fertilizantes, su utilización explica en
gran medida los incrementos de los rendimientos, en
particular para los cultivos de maíz y trigo. En el año
1.991 se utilizaban en argentina alrededor de 300.000
toneladas de fertilizantes cifra que en 10 años se
incrementó aproximadamente a 1,5 millones de toneladas,
fluctuando en función de la relación precio insumo /
producto. Está claro que para las gramíneas, la
fertilización es una práctica habitual y más del 70% de
los agricultores fertilizan su cultivo de maíz,
predominando las aplicaciones de nitrógeno y en menor
medida de fósforo. En las oleaginosas, al menos hasta el
presente, la situación ha sido diferente. Se fertiliza muy
poca superficie de girasol y soja, aunque para esta última
especie, comienza a crecer la fertilización para los
cultivos de primera ocupación en particular con fósforo y
azufre mientras que la soja de segunda ocupación recibe los
beneficios de la residualidad de la fertilización del
trigo.
Más
reciente, es la oferta de fertilizantes compuestos o
mezclados, con proporciones variables de nutrientes
específicos para cada caso puntual. Adicionalmente, es
posible aplicarlos en diferentes momentos del cultivo,
incluyendo la simultaneidad con la siembra, modalidad que
permite poner nutrientes a disposición de la planta desde
sus inicios. Los fertilizantes sólidos, líquidos o
gaseosos, la aplicación de "arrancadores" (junto
o cercanos a la semilla), "de base" (al costado
y/o a mayor profundidad de la línea de siembra), la
"inyección" en el suelo o "chorreado",
son solo algunos ejemplos de las alternativas que están hoy
disponibles.
El
caso del trigo merece una especial atención ya que
crecientemente se menciona la falta de calidad de los trigos
argentinos. Entre los cinco mayores exportadores mundiales
de trigo, en 1997 Argentina recibía la peor calificación
por la calidad industrial de sus trigos. Los niveles de
gluten y de proteínas en el grano, son de interés para la
calidad panadera, y estudios del INTA de Marcos Juárez (Cba.)
y de la Chacra Experimental Barrow (Bs. As.), señalan las
correlaciones existentes entre diferentes cultivares, las
diferentes tecnologías de manejo y la incidencia del
ambiente sobre los citados parámetros. Algunos trabajos
sugieren que las fertilizaciones fraccionadas para lograr
una mayor eficiencia, podrían revertir la tendencia a la
caída de la proteína que tiene lugar como producto del
incremento del rendimiento en grano.
Según
varios autores, el aporte de nitrógeno al cultivo de maíz
aumenta la densidad del grano y la proporción del
endosperma córneo, pudiendo mejorar el rendimiento en
sémola y la obtención de trozos de gran tamaño en la
molienda ("grits"), característica deseable para
la fabricación de los copos de maíz ("corn flakes").
La fertilización es una de las prácticas más relevantes
para lograr la expresión del potencial del rendimiento de
los nuevos híbridos. Como consecuencia del mayor nivel de
producción y de una más eficaz infraestructura para el
manejo de la cosecha en el campo, se produce una mayor
exigencia en la capacidad para ser trasladada a las plantas
de acopio.
En
definitiva, el uso de fertilizantes se asocia tanto al
impacto sobre los niveles de rendimiento como al efecto
sobre la calidad del grano que, sumado a las
características genéticas del material utilizado, puede
dar lugar a una producción que ingresará a las plantas en
menor tiempo, en mayor cantidad y con diferente calidad, lo
cual, eventualmente, hará necesario que sea acopiada por su
especificidad, según las exigencias del mercado.
Con
relación a los plaguicidas, se ha desarrollado una
amplísima gama de productos que cubre satisfactoriamente
las necesidades fitoterapéuticas. El control de malezas
puede ser altamente eficiente y de hecho, la
complementación con los logros biotecnológicos permiten
hoy asegurar un cultivo libre de malezas, lo cual se refleja
en la entrega del grano cosechado.
No
es propósito de este documento, tratar el tema puntual del
cuidado poscosecha de los granos, pero conviene mencionar
que la FAO estima que las plagas de los productos
almacenados (insectos, arácnidos y roedores), destruyen
anualmente alrededor del 10 al 20% de las cosechas en todo
el mundo y por lo tanto, al momento de tratar con
agroquímicos productos destinados a la alimentación, la
seguridad para la salud y el medio ambiente se transforma en
prioritaria y los avances (y restricciones) que se originen
en estos aspectos deberán ser motivo de especial atención
por los responsables de las plantas receptoras.
Precisamente, la Federación de Acopiadores a señalado que
los mercados comienzan a exigir tenores más bajos de
residuos de agroquímicos en los granos y en los contratos
internacionales se incluyen cláusulas referidas a los
niveles de tolerancia de determinadas micotoxinas.
La
siembra directa
Las
regiones agrícolas argentinas, fueron generalmente
caracterizadas como altamente productivas, aunque desde hace
mucho tiempo, comenzaron los interrogantes sobre la
sustentabilidad del sistema de producción, en particular
sobre su habilidad para conservar la productividad de los
suelos. Por otra parte, el recurso agua es una limitante
para poder lograr la máxima expresión del potencial de
rendimiento de los cultivos. La siembra directa, práctica
que consiste en hacer "agricultura sin arar",
manteniendo los residuos de la cosecha anterior en la
superficie, sin perturbarla con labranzas, da respuesta a
las dos necesidades básicas de proteger el suelo y hacer un
mejor manejo del agua.
La
introducción de la siembra directa en Argentina se remonta
a la década de los años setenta, proceso interrumpido,
entre otras causas, por la carencia de herbicidas selectivos
para soja, cultivo que cuando era de segunda ocupación
manifestaba todas las limitaciones relacionadas con la
disponibilidad de agua. Una nueva generación de herbicidas
y diversos esfuerzos para difundir la práctica (creación
de la AAPRESID), iniciaron otra etapa de difusión hacia
fines de los años ochenta que en algo más de una década
hizo que se llegaran a cultivar alrededor de 7 millones de
hectáreas bajo este sistema. Actualmente, algunas cifras
indican que se estaría llegando a las 16 millones de
hectáreas (60% de la agricultura argentina). Además de la
soja, se aplica al trigo, al maíz y en menor medida a otros
cultivos como arroz, girasol, algodón, pasturas, etc.
La
siembra directa produce cambios en el ambiente donde se
desarrolla el cultivo, influyendo sobre las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo. También tienen
lugar cambios en la dinámica de las enfermedades y las
malezas. En relación con el proceso productivo se han
originado y continúan, modificaciones en la estructura de
los emprendimientos rurales, donde propietarios de tierras
que eran alquiladas a terceros pasan a ser trabajadas por
administración directa, crece la oferta de servicios por
intermedio de los contratistas rurales, algunos productores
concentran mayor superficie de trabajo, etc. Dado los
cuidados que exige la siembra directa en lo referente a la
operación de los equipos que transitan sobre el campo para
no afectar la superficie del suelo, los excesos de lluvias
pueden retrasar el momento de cosecha para esperar mejores
condiciones en el piso, lo que se traduce en la
concentración de la recolección en períodos más cortos.
Estas demoras también pueden dar lugar a cambios en la
calidad del grano cosechado.
En
lo referente a la limpieza del grano de soja, para los
cultivos realizados en siembra directa, puede ocurrir la
eventual introducción de tierra durante el proceso de
cosecha, debido a la proliferación de hormigueros
sobreelevados y/o restos de tierra de excavaciones de
animales con hábitat subterráneo. Para la cosecha de
porotos, se ha presentado en Brasil un diseño de plataforma
recolectora que permite la descarga de la tierra mediante
chapas perforadas sobre la barra de corte flexible, el
acarreador, sin fines y norias. Complementariamente se
agrega una turbina que aspira el polvillo de la tolva.
Adicionalmente
a la siembra directa, el desarrollo y gran difusión de
cultivares de soja de ciclos más cortos (Ej. grupos IV), da
lugar a épocas de cosecha diferentes a las tradicionales,
superponiéndose muchas veces a las del maíz, complicando
las rutinas de la planta de acopio. Por otra parte, la soja
con ciclos más largos está expuesta a eventuales problemas
climáticos que afectan la calidad del grano cosechado,
exigiendo un tratamiento diferencial.
La
biotecnología
Algunos
autores definen a la biotecnología como el gran salto de la
agricultura, llegando a considerar estos avances como uno de
los logros más importantes de la humanidad. La
incorporación de la ingeniería genética al mejoramiento
vegetal, además de la promesa que implica, ha dado lugar
también a intranquilidad en algunos sectores de
consumidores que rechazan esta manipulación genética. A
juzgar por la opinión de la mayoría de expertos, estos
organismos genéticamente modificados (OGM) son
absolutamente seguros, pero en Europa muchas compañías
agroalimentarias no aceptan utilizar cualquier ingrediente o
derivado que provenga de un OGM. Además, existen
divergencias con relación a los niveles de OGM aceptables
por los diferentes países: mientras que Japón estableció
una tolerancia que llega hasta un 5%, la Unión Europea
fijó un máximo del 1%.
A
pesar de la incertidumbre inicial, Argentina ha entrado
rápidamente en el circuito de utilización de estos organismos,
en particular con los cultivares de soja denominados comercialmente
"RR"T, a los cuales la introducción de un gen
específico le otorgan resistencia a un herbicida también
específico (recientemente, se autorizó en Argentina también
el maíz RR). Existen ya en el mercado y en proceso de adopción
creciente, los híbridos de maíz protegidos de determinados
insectos (maíces Bt) y resistentes a ciertos herbicidas.
De continuar el proceso, se esperan notables beneficios
para los agricultores que podrán disponer de más cultivos
con características particulares para una mayor eficacia
en el manejo de los mismos. También serán posibles cambios
en las cualidades de los productos comerciales obtenidos,
incrementando las posibilidades de satisfacer diferentes
necesidades y destinos. A modo de ejemplo y como información
disparadora de la reflexión que merece el abordaje de los
cambios en proceso, en la tabla Nº 2 se presenta una lista
(seguramente incompleta) de los principales aspectos que
están hoy bajo estudio.
| Especie |
Modificación
genética |
| Algodón |
Tolerancia
a herbicida 2,4 D; a Fosfinotricina; a Glifosato. Resistencia
a Sclerotinia; a Lepidópteros. Aumento del potencial
de rendimiento. |
Arroz |
Tolerancia
a Fosfinotricina; a Glifosato. |
Maíz |
Tolerante
a Isoxazole; a Fosfinotricina; a Glifosato. Resistencia
a Alternaria; a Botritis; a Coleópteros; a Lepidópteros.
Obtención de fertilidad alterada; de macho estéril.
Alteración del metabolismo de carbohidratos;
del almidón. Tolerancia a sequía. |
Maní |
Resistencia
a Sclerotinia. |
Soja |
Tolerancia
a Isoxazole; a Bromoximil. Resistencia a Sclerotinia;
a Lepidópteros. Alteración de la composición
del aceite. |
Trigo |
Tolerante
a Glifosato. Resistencia a Fusarium. Aumento del potencial
de rendimiento. |
Las
modificaciones señaladas corresponden a ensayos
experimentales notificados al USDA, EE.UU., por Universidades
y Empresas privadas. También se informan trabajos
similares en otras especies como tabaco; colza; remolacha;
papa y alfalfa. |
| Los
términos "resistencia" o "tolerancia"
deben tomarse aquí indistintamente, ya que las
diferentes compañías investigadoras Informan
esta condición de manera variable para un mismo
evento. |
| Fuente:
presentación del Dr. J. Cavanah en el Congreso
mundial de semillas, Roma 2000. Agromercado Nº
188; Junio 2000. |
De
la tabla Nº2 surge claramente la importancia que se le han
asignado a estos desarrollos, debiéndose agregar los
probables descubrimientos futuros que incluirán granos con
enriquecimiento en determinadas vitaminas, incrementos en la
cantidad de aceite, almidón, gluten, alta lisina, etc. Son
de esperar cultivos alterados para mejorar el sabor, con
más fibras o color; frutas que podrían contener vacunas,
especies que incluirán la producción de fármacos, etc. No
asociado directamente a los OGM, pero seguramente lo harán
en el futuro, deben citarse nuevas aplicaciones industriales
de los granos destinados a detergentes y pinturas,
habiéndose iniciado la producción en Nebraska (EE.UU.) de
polímeros polilácticos (PLA) a partir del maíz, lo que
supone una demanda de 1.000 toneladas diarias. El nuevo
proceso, podría extenderse al grano de trigo y arroz y es
particularmente interesante para países que cuestionan
ciertos derivados plásticos desde el punto de vista
ambiental.
La
revolución biotecnológica abarca en Canadá al 85% de la
canola cultivada, en EE.UU. al 50% del algodón y en la
Argentina alcanza a elevados porcentajes del cultivo de soja
resistente al herbicida glifosato, citándose valores del
orden de 85-90% de la superficie. En maíz se ha superado el
30% de utilización de híbridos protegidos contra el ataque
del barrenador del tallo (Diatraea saccharalis) 1: Algunos
eventos también ofrecen protección de menor grado para
otros lepidópteros que origina pérdidas por un valor entre
150 y 300 millones de dólares al año. Esta plaga
condiciona la fecha de siembra, la de cosecha y la calidad
del grano, dando lugar a la presencia de micotoxinas 2: Para
este caso, toxinas originadas por ciertos hongos que se
desarrollan en las lesiones que los insectos causan en la
planta o granos del maíz. que pueden afectar al ser humano
y animales. Estos híbridos con protección genética,
presentan la ventaja de que las plantas permanecen erectas,
sin vuelco y/o quebrado de las mismas, lo que permite
demorar el inicio de la cosecha esperando la disminución de
la humedad del grano, en función de la relación que exista
entre el precio de éste y el costo del secado.
Las
ventajas de la biotecnología se ven reflejadas en la
calidad del propio grano, de la menor presencia de semillas
extrañas, de cambios en la oportunidad de cosecha y de los
niveles de rendimientos, lo que supone una adecuación de la
logística de recepción, manejo, almacenamiento y embarque
del producto de cada especie y, aún para cada una de ellas,
diferentes tratamientos. La segregación de los productos y
la trazabilidad, harán necesario preservar la identidad de
la mercadería, con el consiguiente rediseño de las
instalaciones, del diagrama de flujo en los silos, limpieza,
recepción y equipos, estableciendo circuitos
administrativos y documentales que aseguren el cumplimiento
de los requisitos establecidos. Confirmando estas
necesidades, el laboratorio de análisis de la Bolsa de
Comercio de Rosario (SF) introdujo un nuevo servicio para la
identificación de los OGM, respondiendo a la exigencia de
algunos compradores internacionales que requieren el
etiquetado informativo de esta condición del producto. Toda
esta operatoria significará costos adicionales (algunos
estudios citan cifras del 8 al 15% de incremento en el costo
de la mercadería) y en este escenario deberá observarse
hasta donde los consumidores estarán dispuestos a pagar un
precio diferencial. En etapas más avanzadas y para
productos muy específicos (por ejemplo biofármacos u
otros), puede ocurrir que se modifique la cadena clásica de
comercialización, mediante contratos verticales entre el
productor, las empresas y los usuarios finales.
La
agricultura de precisión
Iniciada
en los EE.UU., donde aún se encuentra en etapa de adopción
y en constante desarrollo con avances permanentes de las
herramientas que utiliza, esta tecnología está hoy
presente en la Argentina. Consiste en "un conjunto de
prácticas agrícolas utilizadas para identificar y
registrar la variabilidad de ciertos parámetros
agronómicos dentro de un mismo lote. Sobre la base de dicha
información se aplican dosis variables de insumos,
posicionándolos en el lote acorde a la necesidad de un
nivel de productividad prefijada..." 3: Definición
propuesta por Maroni, J. y Gargicevih, A., Curso de
Agricultura de Precisión, INTA, 1996. El objetivo es
establecer una estrategia para el manejo del cultivo que
contemple la variabilidad del lote, aplicando los insumos en
dosis variables para lograr la máxima expresión posible
del rendimiento en cada sector y en función de su propia
potencialidad agronómica. Adicionalmente, dichas
estrategias podrán contemplar el ajuste de los insumos
acordes a las cualidades deseables en los granos producidos.
Así por ejemplo, la fertilización puede manejarse variando
los tipos de nutrientes, sus proporciones y cantidad
aplicada, para obtener un producto que responda a ciertos
niveles de contenido proteico, aceite, etc.
La
agricultura de precisión utiliza información satelital
(GPS) Sistema de Posicionamiento Global. Señal provista por
un sistema de satélites y recepcionada por instrumental
instalado a bordo de la máquina agrícola georeferenciando
su posición en el lote mediante la latitud y longitud
(eventualmente altitud). para el posicionamiento de las
máquinas agrícolas en el campo, elementos de medición
incorporados a las mismas y equipos informáticos para
registrar, almacenar y procesar la información generada. La
agronomía tiene por delante un impresionante desafío para
desarrollar las herramientas necesarias destinadas a aplicar
este tipo de manejo en los cultivos. Ya no se utilizará un
manejo homogéneo del lote a través del
"promedio" de los parámetros agronómicos como se
hizo hasta ahora, sino que las decisiones estarán definidas
por una gestión correcta del cúmulo de la información
puntual provista por estos nuevos sistemas.
Desde
hace algunos años el INTA está trabajando en el ajuste de
esta tecnología. Se estima que en Argentina ya existen
aproximadamente 400 cosechadoras equipadas con monitores de
rendimiento y una mitad de ellas con posicionadores
satelitales. Estos equipos, miden en tiempo real el
rendimiento del cultivo y la humedad del grano punto por
punto en el lote, registrando la posición sobre el terreno.
Con estos datos, una PC y software respectivo, se genera un
mapa de rendimientos que, sumado a información agronómica
complementaria, permite al profesional de la agronomía
definir para el mismo lote un mapa georeferenciado de
aplicación de insumos en dosis variable para el cultivo
siguiente. Las sembradoras, fertilizadoras, o pulverizadoras,
equipadas con un posicionador y el equipo correspondiente,
cumplirán esta tarea. En Argentina esta etapa aún se
encuentra en experimentación, habiéndose comenzado a
desarrollar algunos emprendimientos que ofrecen servicios de
mapeo de suelos, de diagnóstico y asesoramiento
agronómico.
En
marzo de 2000, en EE.UU., una empresa proveedora de
cosechadoras anunció el lanzamiento de un monitor que,
instalado en la máquina y en tiempo real, medirá los
niveles de proteínas del grano, información que permitirá
ajustar el manejo del cultivo en la campaña siguiente
(considérese la relevancia de ajustar niveles de
fertilización nitrogenada asociados a proteínas en cebada
destinada a la industria cervecera). Este solo ejemplo,
muestra la potencialidad de una tecnología que, estando en
permanente perfeccionamiento y reducción del costo de los
equipos, permite pronosticar considerables cambios en el
proceso de producción que deberán ser explorados por todos
los integrantes de la cadena agroalimentaria.
La
maquinaria agrícola
En
esta área, los cambios de los últimos tiempos se han
producido como respuesta instrumental a los requerimientos
de las tecnologías mencionadas anteriormente. Las máquinas
sembradoras, fertilizadoras y pulverizadoras han sido
adaptadas a las exigencias y modalidades de aplicación de
los insumos en correspondencia con las nuevas estrategias de
manejo de los cultivos. El aumento en el ancho de labor de
los equipos ha incrementado significativamente la capacidad
de trabajo, lo que se traduce en cambios de la
"oportunidad" para realizar las tareas agrícolas.
Un mismo productor no solo puede aumentar la superficie que
trabaja, sino que también puede concentrar, en períodos
más cortos, la recolección de su cosecha.
En
las máquinas cosechadoras, los cambios incluyen el aumento
de la capacidad de trabajo (mayor ancho y velocidad), el uso
de rodados para alta flotación o con doble tracción que a
su vez significa menor tiempo de espera para ingresar a un
lote y avances en los sistemas de procesamiento del
material, con menores pérdidas de granos en los rastrojos.
La incorporación de mecanismos para efectuar en el mismo
momento de la cosecha y en forma rápida las regulaciones de
los órganos que procesan el material, permiten adecuar el
trabajo a las condiciones propias del cultivo. Una
regulación eficaz se traducirá en menor cantidad de granos
deteriorados, punto de ingreso de microorganismos y/o
insectos que exigirían mayores cuidados en la planta de
acopio. También la suciedad (partículas de granos rotos,
tierra, granza, etc.) ocupa los espacios intergranarios,
dificultando luego el libre pasaje del aire durante su
procesamiento. Cabe mencionar que las cosechadoras actuales
entregan productos con menor grado de limpieza en
contrapartida a su mayor capacidad de trabajo, lo que
implica una atención mayor por parte de las plantas
receptoras. Esta problemática, demuestra la importancia de
una capacitación adecuada destinada a los operadores de las
cosechadoras para un mejor aprovechamiento de las opciones
de regulación que poseen los nuevos diseños.
También
se está modificando la infraestructura de apoyo a la
cosecha como por ejemplo el reemplazo de los acoplados
graneleros típicos por las tolvas autodescargables, que
requieren de un camión en el propio lugar para descargar el
producto. Adicionalmente, los volúmenes producidos son
mayores, razón por la cual muchos acopiadores que prestan
este servicio, ven aumentada la demanda de camiones para
esta operatoria. Una propuesta de solución podría ser el
uso de una tolva autodescargable que funciona como un silo
móvil intermediario. (En Brasil se presentaron
recientemente modelos de 40 toneladas, con dos sinfines para
rápida descarga al camión). Otra alternativa es el uso de
la caja cerealera, especie de contenedor que se separa del
camión y se deja en el campo o en el acopio evitando los
tiempos muertos para la unidad tractora. Esto implica una
coordinación entre transportista, acopio y productor en
cuanto a horarios, superficies y volúmenes a cosechar.
La
informática
Resulta
redundante explayarse acerca de la irrupción e implicancias
de la informática en el ámbito mundial. Desde el punto de
vista de las herramientas que utiliza el productor para su
actividad hemos citado la necesidad de la tecnología
informática para practicar la agricultura de precisión.
Adicionalmente, se están adoptando soluciones informáticas
para las operaciones de pulverización, de siembra y de
fertilización. Ya es frecuente utilizar
"banderilleros" satelitales para conducir el
equipo sin cometer errores por el lote; control
computarizado de la pulverización y, hasta un "piloto
automático" que libera al operador de la conducción
del tractor para poder atender otros aspectos del trabajo y
del equipo. En biotecnología, los últimos pasos están
dirigidos al desarrollo de proteínas diseñadas con
sistemas computarizados para lograr determinadas
características, expresión y especificidad de las mismas
en los productos de interés agrícola.
El
comercio electrónico (e-commerce) está creciendo
aceleradamente. Los sitios en Internet relacionados con el
agro, son una realidad. Consultas de todo tipo, precios de
mercado, eventos climáticos, costos comparativos, ofertas
de servicios compitiendo con los tradicionales del lugar,
etcétera, son opciones concretas al alcance de muchos. Es
posible hacer operaciones por Internet en un portal
específico, siendo factible negociar on line, en la rueda
del mercado y en forma inmediata. Se estima que en los
EE.UU. un 60% de las operaciones comerciales del agro se
gestionan vía Internet. En Argentina algunos datos señalan
que en la pampa húmeda, más del 10% de los productores ya
poseen Internet y cerca de la mitad, computadora. A estas
circunstancias, y asociado al tema comunicacional, encuestas
recientes indican que alrededor del 48% de los productores
manifiestan haber recibido asesoramiento profesional durante
el año 1999, que un 35% posee educación secundaria y un
25% terciaria, lo que permite imaginar el proceso de cambio
en el cual se encuentra inmerso el sector.
Otras
consideraciones
Sumado
a los cambios tecnológicos señalados, se observan
tendencias a incrementar el almacenaje de la producción
granaria en origen. Por lo general, la tradicional
tercerización del acondicionamiento del grano,
almacenamiento e intermediación para la venta, resulta
costosa. A medida que los emprendimientos agrícolas crecen
en su dimensión, comienza a considerarse la instalación de
plantas de silos propias que, si bien requieren de un nuevo
esfuerzo de capacitación para su correcto manejo, puede
resultar una propuesta atractiva toda vez que los acopios no
respondan a las necesidades actuales del productor. A manera
de ejemplo pueden citarse el transporte rápido y oportuno
al momento de la cosecha, la reducción de los costos de
paritarias, fletes, comercialización y seguridad de
cobranza, el manejo de la estacionalidad de las ventas, etc.
En etapas más avanzadas, los silos propios pueden ser una
ventaja para trabajar con identidad preservada y sin mezclas
de partidas, aunque la evolución acerca de la producción
de cultivos "commodities" versus la de
"específicos" es todavía una incógnita. Como
alternativa para el almacenaje temporario de granos en el
campo, se está difundiendo aceleradamente el embutido o
embolsado de granos que, de ser efectuado de manera
incorrecta puede repercutir luego en la calidad del producto
que se entregue posteriormente.
Estas
consideraciones, implican la necesidad de un fuerte
análisis de marketing por parte de los acopios zonales,
rediseñando los servicios que prestan y estudiando la forma
de adaptarse a los nuevos requerimientos, para conocer más
acertadamente qué desean sus clientes y cómo
satisfacerlos.
Comentarios
finales
Los
notables procesos de innovación están influyendo
significativamente sobre la estructura del sector
agropecuario, incluyendo aspectos sociales, ambientales,
económicos y tecnológicos. La incompleta síntesis de las
perspectivas de cambios que se han descrito, es una
plataforma para reflexionar sobre el futuro. En un seminario
sobre el perfil agropecuario de la pampa húmeda, realizado
en Buenos Aires Nota del Ing. D. White en Agromercado Nº
186 en el mes de marzo de 2000, se destacaron, entre otros,
los siguientes hechos que caracterizan al escenario
productivo:
En
los últimos años, la producción de granos pasó de 30/35
millones de toneladas a 60 millones.
El
sector creció más en 4 años que en los últimos 40
anteriores.
La
explosión de precios del año 1996 fue acompañada por una
explosión tecnológica. Se cuadriplicó el consumo de
fertilizantes y plaguicidas y aumentó la inversión en
maquinaria agrícola y tractores.
Se
produjeron cambios en la escala del negocio, en la
asignación de las superficies entre ganadería y
agricultura, en los perfiles del productor y en la
tecnología aplicada.
Visualizar
los eventuales cambios futuros será fundamental para
quienes están involucrados en las diferentes etapas del
proceso productivo. Los intereses particulares asociados a
la política, a la economía e incluso a la ética están
presentes en todas estas cuestiones. Sea cual fuere el
camino, es responsabilidad de todos estar atentos a esta
evolución. Como dijo Toffler hace ya mucho tiempo atrás:
"Lo importante no es el cambio, sino la velocidad con
que cada uno de nosotros es capaz de adaptarse al
mismo...".
Bibliografía
consultada
-
Acopio, 2000. Periódico de información especializada. Año
XV, Nº 85.
-
Agromercado, 2000. Revistas Nº 186; 188; y cuadernillos Nº
44 y 45.
-
Aposgran, 1997. De Dios, C.. La cosecha mecánica y el
manejo poscosecha de los granos. Publicación de la Asociación
Argentina de Poscosecha de Granos, Año XII, Nº 55.
-
De Dios, C., Puig R., Robutti, J., 1990. Caracterización de
la calidad del maíz argentino, Informe Técnico 241. INTA,
CRBAN, Pergamino.
-
Clera, 1999. Órgano de difusión de la Cámara de Legumbres
de la R. Argentina, Año I, Nº 5.
-
El Central, 2000. Publicación de la Corporación del
mercado central de Bs. As., Año I, Nº 5.
-
Mannino, M., Girardin, P., Ledent, J., 1994. Effet de la
nutrition azotée sus les propietés technologiques des
grains. Colloque Qualité et Débouchés du Mais. AGPM-INRA-ITCF,
Sección 3.5. Bordeaux, Francia.
-
Maroni J. R., 2001. Agricultura de Precisión. Textos de
apoyo: VII Curso para profesionales. Aplicación eficiente
de Plaguicidas. INTA Oliveros (SF).
-
Maroni, J. R., 2000. El Ingeniero Agrónomo y el Marketing.
Selección de textos, Fac. Cs. Agrarias, UNR.
-
Maroni, J. R., 2000. Siembra y sembradoras. Publicación
auspiciada por Giorgi SA.
-
Rossi, R.L., 1998. Los nuevos eventos biotecnológicos. VI
Congreso AAPRESID, Tomo 1; pp. 159-180.
-
Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos, 2000. Circular Nº
4510. Rosario.
-
Solbrig, O. 2004. La agriculturización de la Argentina. XII
Congreso de AAPRESID, pp. 27-40.
-
Trucco, V., 2004.Una agricultura que es parte de la solución
de las demandas sociales y ambientales. XII Congreso de
AAPRESID, pp. 49 -55.
|