Daniel Campagna - Cátedra
de Producción Animal
Trabajo
extraído de “Pequeños y medianos productores
porcinos: dificultades y oportunidades frente a los nuevos
desafíos del contexto económico y social”
Campagna, D.; Zapata, J. A.; Noste, J. J.; Martinez Eyherabide,
C.; Cogo, A.; Minaya Rojas, F. R.
Introducción
La región sur de la provincia de Santa Fe, más
precisamente el Departamento Caseros, es donde se localiza
el asentamiento por excelencia de pequeños y medianos
productores porcícolas. Este Departamento es el segundo
en importancia en cuanto al número de explotaciones
dedicadas a la producción porcina de la provincia
de Santa Fe (2º productora a nivel nacional) y el tipo
de explotación más representativo en la región
es el predominante en Argentina (sistema al aire libre)
(Basso, 1998). En él se encuentran distribuidas geográficamente
13 localidades, siendo la ciudad de Casilda, con más
de 30.000 habitantes, su cabecera. En esta ciudad se encuentra
la Facultad de Ciencias Veterinarias dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) que, junto con el Instituto de
Porcinotecnia en la localidad de Chañar Ladeado y
otras instituciones como por ejemplo laboratorios específicos,
hacen del cerdo y todo lo concerniente a la actividad que
él nuclea uno de los ejes principales de desarrollo
del departamento. Dada estas características, sumada
a su tradición en la actividad, hacen de esta una
zona representativa a nivel nacional.
Una
de las características del sector porcino a la hora
de realizar cualquier tipo de análisis es la falta
de suficientes datos precisos que permitan describir la
situación actual de la actividad. A pesar de ello,
sobre lo que no existen dudas es el tipo de sistema más
representativo en nuestro país, sin temor a equivocarnos
se puede afirmar que muy mayoritariamente las explotaciones
porcícolas se conducen en base a distintos modelos
de sistemas al aire libre. Esto se explica por el hecho
que, dada la inestabilidad que sufrió y en alguna
medida todavía hoy sufre el sector, para permanecer
en la actividad los sistemas deberían ser flexibles.
Esta flexibilidad se consiguió, fundamentalmente,
a través de modelos con baja inversión de
capital. Los sistemas a campo cumplen con este objetivo.
A su vez a estos sistemas en Argentina se les atribuyen
ciertas particularidades:
Son
sistemas mixtos, fundamentalmente, agrícolo-porcinos.
Durante mucho tiempo el cerdo fue la actividad secundaria
de la agricultura. Este concepto todavía se mantiene
en un número importante de productores.
Se
los puede clasificar como pequeñas y medianas explotaciones
(20 a 100 madres), con mano de obra de tipo familiar.
En
su gran mayoría son sistemas de ciclo completo
(nacimiento a faena –110 kg-). En muchos casos todas
las etapas están a campo y en otros se confinan
algunas de ellas (en general hay una tendencia a confinar
el engorde).
No
existe un único modelo de producción. Esto
se manifiesta, fundamentalmente, en las grandes diferencias
entre criaderos en cuanto al diseño de instalaciones,
en el manejo de la alimentación y en el manejo
de la genética.
En
general estos sistemas generan poca información
ya que otra de sus características es el escaso
o nulo desarrollo de gestión.
Si
bien estas apreciaciones seguramente no están lejos
de la realidad, no dejan de ser características muy
generales y son el producto de la práctica profesional,
es decir no están apoyadas por trabajos científicos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la magnitud de representación
de los sistemas a campo, una caracterización que
los pondere con precisión resultará imprescindible
para encarar cualquier programa, plan o implementación
de políticas tendientes al desarrollo de este importante
sector.
Por
otro lado, varios trabajo asignan a este tipo de empresas
un impacto social sumamente trascendente. Ikerd (1994) afirma
que las pequeñas empresas ocupan 3 veces más
personal que las grandes unidades de producción y
si se tiene en cuenta el efecto multiplicador de las pequeñas
unidades de producción sobre el sector de servicios,
las diferencias en la capacidad de empleo con las grandes
unidades de producción se acentúan. Por otro
lado, según Chism (1993) las pequeñas empresas
porcícolas no solo emplean más personal que
las grandes empresas, sino que gastan más (alrededor
de 1.7 veces más) en la comunidad donde se asientan.
Por su parte, Lobao (1990), concluye que una estructura
agropecuaria familiar tiende a favorecer, en la comunidad
rural: el afincamiento de la población, la oferta
de servicios, la participación en procesos democráticos,
el empleo y el desarrollo de comercios minoristas. Como
resultado final de esta serie de trabajos los autores afirman
que hay claras evidencias que las empresas de modesto tamaño,
con mano de obra familiar, pueden competir con las grandes
unidades de producción. Por lo tanto y teniendo en
cuenta que estas unidades familiares de producción
de cerdos contribuyen más a la economía y
al bien social de la comunidad rural, recomiendan implementar
estrategia económica en forma prioritaria (Honeyman,
1996).
Por
lo mencionado resulta imprescindible realizar una profunda
caracterización productivo-tecnológico y social
para poder visualizar el margen de expansión y crecimiento
futuro de estas pequeñas y medianas empresas agropecuarias.
Este trabajo explora las características de este
sector.
Materiales
y métodos
Para la mencionada caracterización se exploró
el tipo de sistema porcino en Argentina en cuanto a algunas
características relevantes
De
su dimensión productiva:
Tipo de sistema: a campo, confinado o mixto.
Tipo de producto entregado a mercado.
Cantidad de cerdas madres o cantidad de cabezas.
Características de la alimentación: cantidad
de dietas.
De
su dimensión tecnológica:
Disponibilidad de instalaciones.
Manejo de la sanidad.
Manejo de la genética.
Tipo de asesoramiento recibido.
Gestión: manejo de planillas de registros.
De
su dimensión comercial:
Canales de comercialización: frigoríficos,
acopiadores, particulares
De
su dimensión social:
Superficie predial.
Sistema de tenencia de la tierra.
Edad del productor.
Nivel educacional.
Lugar de residencia.
Tipo de mano de obra: familiar o asalariado.
Cantidad de mano de obra empleada.
Antigüedad en la actividad.
Origen de los insumos: zonal o no.
La
metodología empleada en este trabajo exploratorio
se basó en revisiones de material documental de los
archivos zonales de SENASA, de informes del Ministerio de
Agricultura de la Provincia de Santa Fe y de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación;
en entrevistas a informantes calificados de los distintos
distritos del Departamento y del relevamiento de mapas rurales.
A
su ves los establecimientos se clasificaron en 4 estratos
en base a la cantidad de cerdas reproductivas.
Estratos |
I |
II |
III |
IV |
Cant.
de cerdas madres
|
10
a 20 |
21
a 50 |
51
a 100 |
más
de 100 |
Posteriormente
a la caracterización general del Departamento, en
cada uno de los distritos se eligieron establecimientos
al azar y en forma representativa para cada estrato a los
que se los sometió a una serie de preguntas en base
a una cédula de entrevista con el objeto de describir
las dimensiones elegidas para la caracterización.
La
ecuación empleada para determinar el tamaño
muestral fue la desarrollada por Pandurang V. Sukhatme.
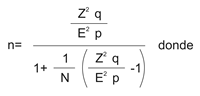
“Z”
es igual al nivel de confianza requerido para generalizar
los resultados hacia toda la población.
“p y q” se refieren a la variabilidad del fenómeno
estudiado.
“E” indica la precisión con que se generalizan
los resultados.
Reemplazando
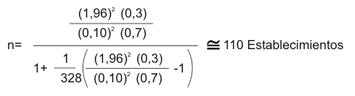
Resultados
y discusión
Los resultados brindan la siguiente información:
en el Departamento Caseros se encuentran 328 establecimientos
porcícolas (Se consideraron establecimientos porcícolas
a aquellos que poseían más de 10 cerdas madres.)
de los cuales sólo 5 son totalmente confinados
La
cantidad de cerdas madres totales del Departamento son 16221
distribuidas en criaderos con rango de variación
de 10 a 300 madres y un promedios general de 45 hembras
reproductoras. El 38% de estos establecimientos poseen entre
21 y 50 cerdas madres y el 31% entre 10 y 20.
La
superficie promedio de estos predios es de 78 has, estando
el rango de variación comprendido entre las 45 y
las 127 has promedios por distrito.
A
partir de las encuestas realizadas sobre un total de 99
empresas (Datos preliminares sobre un total de 110 establecimientos
a encuestar.) (5193 madres) los resultados obtenidos de
a cuerdo a la dimensión social, que es la que se
detallará en este trabajo, son presentados en los
siguientes cuadros y gráficos:






El
comienzo del éxodo de productores coincide con el
gran desarrollo del cultivo de soja en la región
(década del ‘70). Este fenómeno (agriculturización)
desplazó a la producción animal hacia zonas
más marginales. Quizás sea la producción
porcina la única sobreviviente con determinada magnitud.

Teniendo
en cuenta que estos sistemas son mayoritariamente a campo
si se compara la cantidad promedio de cerdas madres (45)
con la superficie promedio destinada a porcinos (8.8 has)
(Gráfico 8) se puede apreciar una baja carga animal.
Si bien deberán profundizarse los estudios, se puede
inferir que existe un uso racional del recurso suelo.

Coincidente
con la información previa, los sistemas porcícolas
son en su gran mayoría de ciclo completo. Sobre el
total relevado, prácticamente el 75% de las empresas
son de ciclo completo (Gráfico 9).


Un
hecho particularmente importante es que siendo todas las
empresa relevadas agrícola-porcinas, un 22% consideran
a las 2 producciones por igual de importante, pero además
un 31.6% reconoce solamente a la producción porcina
como la más importante (Gráfico 10)

Cuadro
2: Personas afectadas a la actividad porcina.
|
|
TIPO
DE MANO DE OBRA |
FAMILIAR |
ASALARIADO |
TOTAL |
Trabaja
en el subsistema porcino |
Cantidad
de Operarios |
394 |
180 |
49 |
Promedio
por establecimiento |
4 |
1.8 |
0.5 |
El
total de personas dedicadas a la producción porcina
la podríamos estimar a partir del promedio de operarios
(2.4) (Cuadro 2 y Gráfico 12) y del total empresa
porcícolas del Departamento (328). Esto da una cifra
cercana a las 800 personas dedicadas a esta producción.
Por otro lado, si se relaciona este valor con la cantidad
total de cerdas madres del Departamento (aproximadamente
16000 madres) nos encontramos con que cada operario estaría
manejando 20 cerdas madres. Sin duda hay una marcada diferencia
con la capacidad de empleo de estas empresa respecto a sistemas
confinados donde los valores de referencia se pueden observar
en el (cuadro 3).

Cuadro
3: Demanda estimada de personal según tipo de granja
(R. Segundo, 2000)
Cantidad
de madres |
Sitios |
Sistema
de alimentación |
Performance |
Madres
/ operario |
200
|
1
sitio |
Semiautomático |
Media |
60
|
600
|
1
a 2 sitios |
Semiautomático |
Media |
80
|
1
sitio |
Automático |
Alta |
200
|
2500
|
1
a 3sitios |
Automático |
Alta |
150
|
Muy
Alta |
100
|
En
general el personal destinado al subsistema porcícola
también participa con su tiempo de los otros subsistemas,
por lo que deberá considerarse como importante las
horas que le destina al manejo de los animales dentro de
la jornada completa (Gráfico 13).

Cuadro
4: ¿Vive todo el grupo familiar del ingreso del campo?
|
Frecuencia |
Porcentaje |
Si
|
82
|
82.8
|
No
|
17
|
17.2
|
Total
|
99
|
100
|
Si
bien en algunas empresas puede existir otro ingreso económico
por labores extraprediales, las familias, que en promedio
la integran 4 miembros (Cuadro 2), manifiestan vivir del
ingreso del campo.
Considerando
el impacto que estas empresas pueden tener sobre la comunidad
donde se asientan, se consultó sobre el tipo de demanda
que realizan en su localidad para satisfacer al subsistema
porcícola (Gráfico 14).

Cabe
destacar que al 68.4% que manifiesta requerir “todos”
los insumos del pueblo se debe agregar el 13.4% que no demanda
alimento del propio distrito simplemente por que no hay
abastecedor del mismo. En general estos insumos son adquiridos
en otro distrito, pero del mismo Departamento.
Conclusiones
El mercado libre ha generado una constante profundización
de la polarización económica entre sectores
mayoritarios compuestos por pequeños productores
y otro minoritario de agricultores de tipo industrial latifundista.
En el
ámbito de la producción agropecuaria puede
verse como la meta del crecimiento económico ha impulsado
una sustitución de los pequeños productores
tradicionales por productores “modernos”. Paradójicamente,
en general las prácticas que realizan los primeros,
tienen balance energético positivo, mientras que,
los productores modernos son solamente reductores de energía
fósil (Redclift, 1989). De ahí la importancia
de mantener en producción a los primeros por su aporte
al equilibrio del ecosistema.
Los productores
que se atrasan en la carrera competitiva por reducir costos
son expulsados de la actividad (Gomez-Olive, 1997), convirtiéndose
en pobres marginados. De este modo, se originan los procesos
de migración de los expulsados, quienes se repliegan
concentrándose sobre los terrenos no aptos para la
agricultura mecanizada o se trasladan a las ciudades en
busca de oportunidades que no tuvieron en su trabajo rural
y allí constituyen los cinturones de pobreza urbana
(Seabrooks, 1993). Este es el gran riesgo social que implica
desatender a este importante sector de la producción.
Los cambios
en la estructura de la cadena productiva del porcino necesitan
de un serie de consideraciones desde el punto de vista de
la dimensión social, principalmente, como así
también desde el punto de vista económico
y medioambiental. El impacto de estos cambios afecta al
productor porcícola, a la comunidad rural y afectará
sin dudas a los consumidores y al ecosistema. En este sentido
los jóvenes productores son vitales para el futuro
de la producción porcina y deberán tener acceso
a tecnología, genética, mercado e información.
La
pecuaria porcina es una de las producciones más relevantes
de la región, la caracterización de su organización
productiva permitirá reunir conocimientos válidos
no solo para determinar la problemática que lo afecta,
sino que favorecerá y facilitará su crecimiento
social y económico.
Bibliografía
citada
Andrada, M.; Noste, J.; Despósito, R.; Gualtieri,
C.; Arestegui, M.; Nigro, C.; Zapata. J.A.; Pagano, F.;
Fernández, S.; Giudici, C.; Vidoret, L.; Goizueta,
J. "Relevamiento Sanitario-Productivo en la población
porcina del área de influencia de Arteaga: I- Estudio
de prevalencia de Brucelosis porcina. II- Estudio de prevalencia
de Tuberculosis porcina III- Prevalencia de distintos géneros
de parásitos gastrointenales. IV- Indicadores productivos
en sistemas de recría y ciclo completo". Memoria
del II Congreso Nacional de Producción Porcina y
VII Jornadas de Producción Porcina. Rosario, 24,
25, 26 de setiembre de 1992.
Basso, L.. Memorias. Primer encuentro de técnicos
del cono sur especialistas en sistemas intensivos de producción
porcina a campo. Marcos Juárez. julio 1998.
Chims, J.W. 1993. Local spending patterns for farm business
southwest Minnesota. M.S. Thesis. Univ. Of Minnesota, Dept.
of Applied Economics, St. Paul, MN.
Gomez-Olive, L. 1997Efecto de la apertura externa y la liberalización
sobre el sector agropecuario en America Latina. En CEPAL:
La apertura económica y el desarrollo agrícola
en AL y el Caribe, Chilo, UN.
Honeyman, M.S. 1996. Susteinability Issues of U:S: Swine
Production. J. Anim. Sci. 74:1410-1417
kerd, J.E. 1994. The economic impacts of increased contract
swine production in Missouri: Another viewpoint. Staff paper.
Sustainable Agric. Systems Program. Univ. Of Missouri, Columbia.
Lobao, L.M. 1990. Locality and inequality: Farm and industry
structure and socio-economic conditions. State Univ. Of
New York Press, Albany.
Redclift, M. 1989. Los conflictos del desarrollo y la crisis
ambiental, Mexico. FCE.
Seabrooks, J. 1993. Victims of development: resistance and
alternative, Great Britain, Biddles Ltda.
Segundo, R. 2000. Comunicación personal.
Bibliografía consultada:
Archetti, E.; Stolen K. Explotación familiar y acumulación
de capital en el campo argentino. Siglo Veintiuno Argentina
Editores S.A. Buenos Aires. Feb1975.
Asociación de Industrias Argentinas de Carnes. La
modernización del consumo de carnes". Estilos
Gráficos S.A. Agosto de 1996.
Barsky, O. Tipología de pequeños productores
campesinos en América". Ruralia N°2. Revista
Argentina de Estudios Agrarios. Flacso, junio de 1991.
Calva, J. Los campesinos y su devenir en las economías
de mercado. Siglo Veintiuno Editores S.A. Méjico.
1998.
Giberti, H. Historia económica de la ganadería
argentina". Ed Hyspamérica. Buenos Aires, 1996.
Honeyman, M.S. 1991. Sustainable swine production in the
U.S. Corn Belt. Am. J. Alternative Agric. 6 (2):63.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, industria y
Comercio del Gobiemo de la Provincia de Santa Fe (MAGIC).
"Alimentos de Santa Fe". Julio de 1998.
Pucciarelli, A. El capitalismo agrario pampeano 1880-1930.
Ed Hyspamérica. S.A. Buenos Aires, 1986.
Ramírez Necoechea, R. Perspectiva de la producción
porcina en América Latina". Memoria del VII
Congreso Latinoamericano de Veterinarios Especialistas en
Cerdos y V Congreso Nacional de Producción Porcina.
Río Cuarto, 5 al 8 de octubre de 1997.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación (SAGPyA). Boletín
de información porcina. Julio 1998
Vieites, C.; De Caro, A; Basso, C. "El sector porcino
argentino.- Calidad Integración y Comercio”.
Orientación Gráfica Argentina S.R.L. Buenos
Aims, octubre de 1997.
Viglione de Arrastia, H.; García, C. Centenario del
Departamento Caseros. 1980-31 de diciembre de 1990. Editado
por C.E.I.P.O. Rosario, 1990.
|